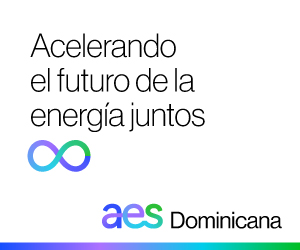Por Osvaldo Santana
Con la degradación del ecosistema comunicacional y el conservadurismo creciente en el territorio nacional y en el mundo, acrecentar los límites al ejercicio de la libertad de expresión, resultó mucho más fácil de lo que podía imaginarse, en medio del consentimiento de los “medios tradicionales” y el silencio de las instancias democráticas llamadas a defender ese derecho fundamental.
Es lo que acaba de ocurrir con la aprobación del Código Penal Dominicano 2025, con el aumento de las penas privativas de libertad por delitos de palabra, cuando debió de ocurrir todo lo contrario: la disminución del carácter represivo de la legislación.
Ahora, las sanciones penales por difamación o injuria, previstas en el Código de 1884 y la ley 6132 del 15 de diciembre de 1962, de expresión y difusión del pensamiento; y la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que era cónsona con el mismo Código Penal y la 6132, son mayores.
El autoritarismo para contener el ejercicio de la libertad de expresión se ha expandido bajo el influjo de los excesos del libertinaje de determinados influencers o cualquier vecino, de la expansión de las comunicaciones, con el avance de las redes sociales, el debilitamiento del movimiento social responsable, la rendición de las asociaciones profesionales con dirigentes vinculados al poder y el movimiento progresista en baja.
También favorece ese retroceso el conservadurismo del liderazgo político dominicano de los partidos tradicionales, temerosos de una verdadera democratización de la sociedad, y con ella las libertades.
Entran en ese conciliábulo, actores como las iglesias, el gran empresariado, controlador de las comunicaciones, y todo el abanico propiciador del mantenimiento del estatus quo.
Ocurrió cuando el llamado progresismo concentró todas sus energías en reclamar la inclusión de las tres causas favorables al derecho de la mujer al aborto cuando su vida corra peligro, cuando el embarazo fuese resultado de una violación o un incesto, o el embrión resulte inviable.
Ese movimiento social perdió de vista una cuestión tan fundamental como su derecho mismo a la libertad de expresión, que es la base del sistema democrático y la vigencia de los demás derechos fundamentales.
Para nada se consideró que "el poder del pueblo y para el pueblo" se afirma en el respeto a las libertades y los ciudadanos en general, y en el fortalecimiento de sus estatutos, como la libertad de expresión, sin la cual las demás no tienen posibilidades de fortalecerse para la construcción de ciudadanías.
Aumento de las penas de prisión
La limitación del alcance de la libertad de expresión en el nuevo Código Penal se verifica en el aumento de las penas de prisión.
En el código de 1884, el napoleónico, la prisión por difamación tiene un límite de un año, aun cuando se tratare de ofensas al presidente de la República. Y en el caso de la ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, que regulaba la previsión del Código Penal, establece una gradación o rango de la sanción en función del nivel del sujeto víctima del delito, desde los representantes del poder político, hasta las personas individuales.
La difamación definida por el Código Penal vigente es explicada mediante el artículo 367, como “la alegación o imputación de un hecho, que ataca el honor a la consideración de la persona o del cuerpo al cual se imputa”, mientras que la injuria la califica como cualquier “expresión afrentosa, cualquiera invectiva o término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso”.
Una “difamación o injuria pública dirigida contra el Jefe de Estado, se castigará con la pena de tres meses a un año de prisión,” y una multa de poca monta, mientras que en el “nuevo” código Penal que establece un régimen sancionatorio draconiano.
La difamación y la injuria en el nuevo código Penal
El código de la “modernidad” en materia de libre expresión, define la difamación en el artículo 208, de la siguiente manera:
“Difamación. Constituye difamación la alusión o imputación pública a una persona, física o jurídica, de un hecho preciso o concreto que le afecte en su honor, en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, por cualquier forma pública, audiovisual o escrito, radial o televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio;
“Párrafo. – La difamación será sancionada con pena de dos a cinco años de prisión menor y multa de mueve a quince salarios mínimos del sector público, además de las penas complementarias y medidas socio jurídicas correspondientes”.
La injuria
La injuria está prevista en el artículo 210: “Injuria. Constituye injuria el hecho de pronunciar públicamente contra otra persona, física o jurídica, una invectiva o cualquier expresión afrentosa o despreciativa, siempre que no contenga la imputación de un hecho preciso, por cualquier medio, audiovisual o escrito, radial o televisado, streaming, electrónico o en el ciberespacio”;
“Párrafo. – La injuria será sancionada con pena de quince días a un año de prisión menor o multa de uno o dos salarios mínimo del sector público o ambas sanciones.”
Penas complementarias
No conformes, los legisladores y sus partidos políticos, al unísono, le agregaron un régimen de “penas complementarias aplicables a la personas físicas y jurídicas responsables” de cometer difamación o injuria.
Esas sanciones están contempladas en el artículo 213, referidas a las infracciones definidas en los artículos 186 al 190, y 198 al 210 del Código Penal, casos en los cuales los infractores podrán recibir sanciones de una o varias de las penas complementarias dispuestas en los artículos 30, 34, 38, 41 y 45 del Código Penal.
El nuevo Código incluso dispone la inhabilitación para ejercer la profesión
Entre las penas complementarias previstas en el artículo 30, atribuibles a “infracciones muy graves”, lo que sugeriría una contradicción, está la consignada en el acápite 4), que señala:
“La inhabilitación definitiva para ejercer la función pública o actividad profesional o social en cuyo ejercicio se cometió la infracción que da lugar a la condena, o a la inhabilitación temporal para ejercerla por un período no mayor de cinco años;
6) Inhabilitación del derecho de ciudadanía, cuando la condena resulta obviamente definitiva.
Regresionismo
Está claro que estamos en un regresionismo en materia de libertad de expresión, más allá de 1789, cuando se produjo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, en Francia; y más aún, antes de la proclamación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, del 15 de diciembre de 1791, que marcó un hito en la lucha por la libertad de expresión, y estableció: “El Congreso no podrá hacer ninguna ley relativa al establecimiento de una religión, o para prohibir alguna; no podrá tampoco restringir la libertad de palabra o de prensa, ni atacar el derecho que tiene el pueblo a reunirse pacíficamente y dirigir peticiones al gobierno para obtener la rectificación de sus agravios”.
Igual, con el aumento de las penas por delitos de prensa quedan atrás la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 19 señala que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Lo mismo, se marcha contra el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la resolución del 16 de diciembre de 1996 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que desde su primer párrafo establece que “nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones”.
¿Acaso se pretende que no haya sanción?
Es obvio que el ejercicio del derecho a la libre expresión implica deberes y responsabilidades, pero la amenaza a libertad de expresión resulta cada vez más grave cuando en el 2025, en vez de reducir o eliminar la prisión por delitos de palabra, se aumenta la pena.
En esta nueva versión del Código Penal, el retroceso supera la versión de ese mismo código pretendidamente reformador de 2014 (Ley 550-14), cuando al menos en el artículo 227 se establecía que las penas por difamación o injuria estaban remitidas a lo previsto en la ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento.
La prisión como medida de excepción
La prisión por delitos de palabra como materialización de la pena como reacción de la sociedad contra quienes delinquen con este tipo de delito, niega un derecho fundamental, consustancial al ser humano, que es la libertad.
El Código Procesal Penal así lo reconoce en el artículo 15 de sus “Principios fundamentales”, cuando señala que aún “las medidas de coerción restrictivas de libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar”.
¿Qué peligro representa una violación que conlleve una sanción por delitos de difamación o injuria?
Además, para una sociedad democrática, ¿qué tan útil puede ser condenar a prisión por esta clase de delito, cuando hace cerca de 300 años Montesquieu lo censuraba? “… Las palabras no forman un cuerpo de delito, no quedan más que en la idea. Generalmente no son delictuosas por sí mismas, ni por sí mismas significan nada, sino por el tono en que se digan”.
Para Montesquieu, “la severidad de las penas es más propia del gobierno despótico, cuyo principio es el terror…, en la monarquía o en la república…”
En todo caso, cualquier violación a la ley, a los derechos de las personas, tiene que ser sometida al dictamen de la justicia, que debe decidir con un sentido de proporcionalidad el daño supuesto, sin llegar al extremo de la prisión, que siempre será una amenaza para el ejercicio de la libertad.
Demanda civil por responsabilidad en los delitos de difamación o injuria
Ha de formularse una normativa que traspase estrictamente estos delitos al campo del Derecho Civil, dentro de las previsiones contenidas en los delitos y cuasi delitos, particularmente, al artículo 1382 que establece que “cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”, y al artículo 1383 de dicho código.
El doctor Jorge Subero Isa, en su obra “Tratado Práctico de Responsabilidad Civil Dominicana”, señala que “cuando el daño es ocasionado a una persona determinada se dice que es un daño privado y engendra no un problema de responsabilidad penal, sino de responsabilidad civil; no se trata de castigar, sino solamente de reparar el daño a un particular. Mientras que la responsabilidad penal sanciona o castiga, en la responsabilidad civil no se mide el grado de culpabilidad del año, sino la importancia de ese daño”.
La responsabilidad penal busca establecer un régimen de sanción a la persona que deberá responder por los daños o perjuicios causados a la sociedad, no a un individuo en particular. Para la responsabilidad penal los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son considerados atentados conta el orden público lo suficientemente graves para ser reprobados y sancionados.
Subero Isa entiende que “… la responsabilidad por el hecho personal constituye la responsabilidad de derecho común. Ese criterio ha sido confirmado por la jurisprudencia dominicana.”
Asimismo, plantea que “la actuación personal del autor del daño es susceptible de comprender: su responsabilidad delictual cuando ha actuado con la intención de ocasionar el daño, en cuyo caso, el artículo aplicable es el 1382 del Código Civil, a cuyo tenor cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió, a reparar, o su responsabilidad cuasi delictual, cuando el daño ha sido causado sin intención de ocasionarlo. En ese caso, la disposición legal aplicable es el artículo 1383 de dicho Código, que dispone que cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o imprudencia”.
Las sanciones penales tienen una función esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de manera accesoria, o sea, a través de la intimidación y la disuasión, o a través de la rehabilitación del culpable, de su reeducación o de su reinserción social.
¿Cómo someter a este proceso a un actor público en uso del derecho a la libre expresión?
La responsabilidad civil intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños que les han sido causados, y trata de poner las cosas en el estado en que se encontraban antes del daño, y restablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los miembros del grupo social. Por estas razones, la sanción en responsabilidad civil es indemnizatoria y no represiva.
Y es que la responsabilidad civil es clave en la sociedad de hoy. Sin ella, el mundo sería un verdadero caos, toda vez que se vulnere un derecho, se produzca un incumplimiento o se cometa una acción punible que obligue a la reparación del daño. Sin un régimen de responsabilidad sería imposible la convivencia social y la gobernanza.
Para los delitos de palabra, como la difamación o la injuria, la vía reparadora debía ser la “acción en responsabilidad”, que tiene como finalidad principal la reparación de un daño. Reclama tres requisitos que son la falta, el perjuicio y la relación de causa efecto entre la falta y el daño.
Pero el liderazgo político dominicano apuesta a la represión y al miedo, a la prisión por delitos de palabra, lo que constituye un retroceso y una amenaza persistente contra la libre expresión.