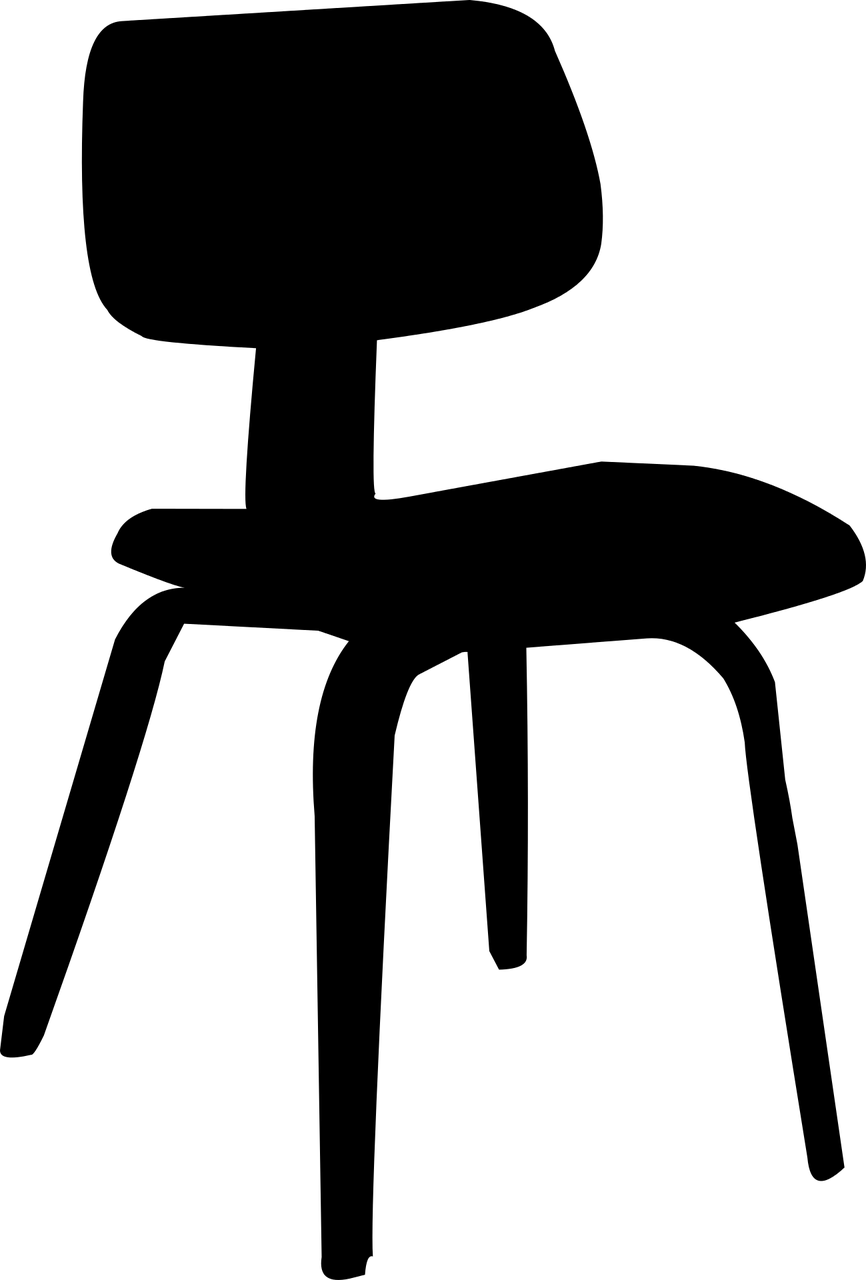Era el otoño de 1977, tiempos en que la lucha política en nuestro país no era cosa de sinvergüenzas. Cualquier tipo de demanda social implicaba un compromiso radical. Y hasta reclamar butacas y pizarras para un liceo secundario podría convertirse en un asunto de vida o muerte.
Para ese tiempo las utopías se veían en la palma de la mano y la represión política estaba en cualquier cuartelito de pueblo.
Pero también la solidaridad y apoyo al movimiento estudiantil se extendía más allá de las aulas. Desde la propietaria del almacén, hasta el joven barbero de la esquina.
Pero ese día el llamado a protesta tenía un sabor especial. Se estaba reclamando, además de butacas, que la Policía retirara de su puesto al teniente Cordero, un hombre con una familia hermosa, pero tan represivo, que cuando se le antojaba, llegaba al parque y mandaba a acostar a todo el mundo.
Y si no se iban a las buenas, los empujaba a las malas, con macanazos incluidos. Aun así, se necesitaba siempre un complemento que garantizara el éxito de la huelga. Para ello debían realizarse largas jornadas de acumulación de “gomas para quemar” y de “grapas para doblar”.
Eran dos factores claves. Se dividían los sectores por brigadas y se establecía la hora para el inicio del fogueo. Lo mismo debía hacer la Policía que casi siempre salía a “patrullar para evitar desórdenes”. Fue en una de esas rondas que el teniente Cordero escuchó un ruido debajo de la mata de limón del patio de Tavito.
Ahí estaban esperando la hora doce jóvenes que debían salir a lanzar grapas, cuando a uno de ellos se le cayó la cantina con este metal. “Todo el mundo al suelo”, susurró el compañero a cargo. Eso aumentó el ruido, lo que puso más en alerta a Cordero. La distancia entre la patrulla y los muchachos era apenas de 25 metros, cuando se hizo un silencio sepulcral.
“Comandante, pero yo no oigo nada”, dijo el sargento. “De todos modos tira una ráfaga para allá, por si acaso”, le contestó el teniente Cordero.
De inmediato, el tableteo de la metralleta Cristóbal retumbó en el silencio de la madrugada, dejando heladas las almas de estos muchachos que oyeron silbar las balas en sus oídos y sintieron caer sobre sus cuerpos las hojas desparpajadas de la mata de limón.
Afortunadamente, ninguno resultó herido.
Aunque este hecho no impidió que más tarde los muchachos cumplieran su misión. Habían vivido un momento más a punto de morir, en esos tiempos difíciles de hacer oposición política.
A punto de morir