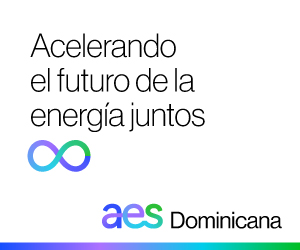Por Octavio Santos
El 25 de julio de 2025, un verano caluroso en Santo Domingo, Jean Andrés Pumarol, un joven dominicano, se descontroló en la torre Dorado IV. Armado con cuchillos de cocina, irrumpió en los pasillos y en cuestión de minutos dejó a una mujer muerta y a cinco personas heridas.
La policía lo detuvo y los vecinos narraron entre sollozos con la sangre todavía corriendo en la escalera. Al día siguiente, su abogado se plantó ante las cámaras y afirmó que Jean padecía esquizofrenia paranoide diagnosticada, que era un enfermo mental que había dejado de tomar su medicación.
Pidió a los jueces que lo enviaran a tratamiento y no a una celda. Se supo luego que el muchacho no asistió a la audiencia en Ciudad Nueva porque estaba internado en un hospital bajo evaluación psiquiátrica, y que su defensa tenía a mano certificados médicos. Mientras tanto, los vecinos se preguntaban cómo nadie había notado su deterioro.
Un año antes, agosto de 2024, la tragedia tomó otra forma. Ana Josefa García Cuello, médica militar del Ejército y madre de dos hijos, había pedido oraciones en su iglesia por problemas familiares y se mostraba perturbada, pero nadie la imaginaba violenta. Una mañana la policía halló el cuerpo decapitado de su hija de seis años en el apartamento. García Cuello confesó el crimen y fue arrestada.
Compañeros de iglesia dijeron que se sentía desconcertada pero no creyeron que cometería tal brutalidad. La comunidad quedó conmocionada: ¿cómo fue posible que un padecimiento mental pasara inadvertido hasta desembocar en una atrocidad?
Los titulares de ambos casos despertaron un miedo legítimo, pero también una pregunta incómoda: ¿qué protocolos existen en nuestros residenciales para acompañar a quienes padecen trastornos mentales graves sin convertirlos en parias? Las enfermedades mentales, como la esquizofrenia o la demencia, no son sinónimo de violencia; la mayoría de quienes las viven jamás harán daño a otros.
La violencia suele emerger cuando hay descompensación, falta de tratamiento y ausencia de redes de apoyo. Esa constatación obliga a mirar más allá de la narrativa policial y explorar qué dicen los científicos, los médicos y las experiencias internacionales sobre el manejo de estas personas.
Cuando la casa se vuelve una aliada o un obstáculo
Un informe del Health Service Executive de Irlanda y la Housing Agency recuerda que las personas con trastornos mentales graves enfrentan dificultades cognitivas, problemas de seguridad personal, aislamiento social y limitaciones físicas que complican la vida independiente. El documento, pensado para arquitectos y autoridades de vivienda, subraya que el diseño puede ser un aliado: recomienda maximizar las capacidades funcionales y reducir los estresores mediante iluminación adecuada, señalización clara y accesos libres de barreras.
Sugiere adecuar pasillos, ascensores y áreas comunes y usar tecnología asistida para prevenir accidentes. La clave es que el entorno físico no sea un laberinto hostil, sino un espacio que acompañe la recuperación. Estas ideas coinciden con la Alzheimer’s Society, que pide viviendas donde las personas con demencia puedan permanecer más tiempo de forma independiente. Un condominio debe pensar su infraestructura como parte del cuidado.
Aprender a mirar y a escuchar
Pero no basta con que el edificio sea amigable. Las personas que allí trabajan o viven necesitan herramientas para reconocer señales de alarma. La guía “Tips and Techniques for Supporting Residents with Mental Illness”, elaborada por el Jewish Community Housing for the Elderly (JCHE) y el Jewish Family & Children’s Service, explica de forma sencilla lo que un conserje o un vecino atento puede notar: cambios en la apariencia, en la forma de hablar o de moverse y en el estado de ánimo de alguien.
Un residente que se aísla, descuida su higiene, balbucea palabras sin sentido o repite que lo persiguen, son señales para preguntar con respeto y buscar ayuda.
La misma guía ofrece técnicas de desescalada para momentos de crisis: aconseja no mentir, evitar gestos bruscos, ubicarse cerca de una salida, hablar en tono calmado y pedir apoyo cuando sea necesario.
También propone organizar reuniones de residentes en riesgo, encuentros periódicos donde personal, familiares y vecinos discuten comportamientos preocupantes y diseñan planes de acción.
Este espacio previene expulsiones precipitadas y recuerda que incluso en medio de la enfermedad la persona mantiene su derecho a decidir. La formación obligatoria en salud mental no es un lujo, sino una herramienta para actuar antes de que el sufrimiento se transforme en tragedia.
Prepararse para la tormenta
Al otro lado del Atlántico, la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) de Estados Unidos ha desarrollado programas de vivienda de apoyo permanente que integran a personas con enfermedades mentales graves. Su manual advierte que la gestión de la vivienda debe estar separada de los servicios clínicos para evitar conflictos de intereses y coerciones, y que se deben garantizar viviendas seguras y asequibles, promover la integración con la comunidad y ofrecer apoyos centrados en la recuperación.
La experiencia ha demostrado que contar con recepcionistas o coordinadores residentes las 24 horas, sistemas de seguridad y reglas claras sobre visitantes, ayuda a prevenir incidentes en edificios con muchos residentes.
La SAMHSA insiste en algo que suena simple pero no siempre se cumple: cada persona necesita un plan de crisis. En ese documento se anticipa qué hacer si surgen alucinaciones o agresividad: qué tratamiento prefiere, quién toma decisiones médicas y quién se encarga de la vivienda.
Además, recomienda brindar apoyos coordinados para que la persona no pierda su hogar durante una hospitalización. Estas medidas se complementan con la obligación de ofrecer atención de emergencia las 24 horas y con líneas de crisis que privilegian la intervención menos invasiva antes de llamar a la policía.
Cuando la memoria se borra
La Alzheimer’s Society del Reino Unido ha puesto la lupa en los condominios donde viven personas con demencia. Su guía pide que el personal sepa reconocer signos de autonegligencia, abuso financiero y lesiones físicas y tenga rutas claras de derivación a los servicios sociales.
Promueve el “Protocolo Herbert”, un registro voluntario con datos básicos y una fotografía reciente del residente, que la policía consulta de inmediato si la persona desaparece.
Para evitar que el deambular sea un peligro, se sugieren dispositivos de localización, sensores en las puertas y rutas de paseo sencillas.
También se invita a capacitar a los vecinos para entender que quien vive con demencia puede salir con propósito, aunque no sepa a dónde va. El barrio debe ser una red de ojos atentos.
Lo que funciona en otros países
Mirar al exterior ayuda a comprender que no estamos solos. Un estudio comparativo sobre modelos de atención de la esquizofrenia elogia el Tratamiento Comunitario Asertivo (ACT), en Holanda y en la ciudad alemana de Hamburgo, equipos compuestos por psiquiatras, enfermeros y trabajadores sociales acompañan a un número reducido de pacientes.
Ofrecen atención de emergencia 24 horas, manejan la medicación, visitan en casa y gestionan trámites de vivienda. Ensayos controlados muestran que el ACT reduce hospitalizaciones, reincidencias, consumo de drogas y falta de vivienda.
Otro modelo, la Intervención en Crisis (CI), surgió para responder en el lugar a un brote psicótico. Equipos especializados acuden a la casa del paciente, evalúan la situación y reorganizan el tratamiento sin necesidad de hospitalización. Países como Australia, el Reino Unido y Estados Unidos lo han implementado con éxito, reduciendo hospitalizaciones y recaídas.
El mismo estudio prevé planes de crisis conjuntos que aumentan la autonomía del paciente.
En contextos con recursos limitados, como India y Etiopía, brillan programas de rehabilitación comunitaria. En ellos, trabajadores comunitarios visitan a los pacientes, garantizan que tomen su medicación y los conectan con grupos de apoyo.
Estas experiencias muestran que la participación de la comunidad es tan valiosa como cualquier hospital: con creatividad y compromiso se pueden salvar vidas, incluso cuando el presupuesto es escaso.
Propuestas para la República Dominicana
Volvamos a nuestra realidad. A la luz de estos hallazgos, sería sensato que los condominios dominicanos adopten una serie de protocolos. En primer lugar, convendría invitar a los residentes con diagnósticos de esquizofrenia, trastorno bipolar o demencia a registrar de manera confidencial sus contactos de emergencia y los médicos que los tratan. No se trata de estigmatizar, sino de estar preparados en caso de que surja una crisis.
En segundo lugar, resulta imprescindible formar al personal y a la comunidad. Los conserjes, porteros, vigilantes y miembros de las juntas de condominio deberían recibir capacitaciones basadas en la guía de JCHE: identificar cambios en la apariencia o en el comportamiento, usar técnicas de desescalada y saber cuándo llamar a un familiar o a un profesional.
Se pueden crear reuniones de seguimiento, similares a las “reuniones de residentes en riesgo”, para discutir casos y asignar responsables.
Un tercer eje sería la elaboración de un plan de crisis individualizado. Inspirado en las directivas anticipadas de la SAMHSA, cada persona podría dejar por escrito qué tratamiento desea si aparece un brote, quién toma decisiones médicas y quién cubrirá sus obligaciones.
Además, los condominios deberían contar con un número de emergencia conectado a profesionales o equipos de crisis que brinden contención inmediata.
Por supuesto, todo esto requiere medidas de seguridad físicas. Edificios verticales deberían contar con personal de seguridad 24 horas y sistemas de cámaras que respeten la privacidad, pero permitan detectar conductas peligrosas.
En los conjuntos de viviendas dispersas, los trabajadores sociales deben ser fácilmente localizables y los vecinos necesitan saber a quién acudir si perciben comportamientos extraños.
En el caso de la demencia, conviene implementar el Protocolo Herbert para registrar datos de quienes podrían desorientarse, instalar sensores y rutas de paseo seguras y formar a los vecinos para comprender el deambular con propósito.
Finalmente, la República Dominicana podría adaptar modelos internacionales. Los hospitales universitarios podrían crear equipos de Tratamiento Comunitario Asertivo, encargados de un número reducido de pacientes, y municipios podrían conformar equipos de Intervención en Crisis que se desplacen a los hogares cuando sea necesario.
En barrios alejados, se podrían formar trabajadores comunitarios que lleven educación y seguimiento a las familias. Estas figuras ya existen en otros países y podrían ajustarse a nuestro contexto.