Por Rafael Céspedes Morillo
No era que lloraban, aunque eso parecía, con un aspecto que las hacía lucir como muertas. Pero, en realidad, solo se desprendían gota a gota, tan lentamente que daba la impresión de que no querían deprenderse del liquido. Y tenían razón, porque era ese rocío de la noche el que les daba vida a esas hojas amarillentas por la sequedad de la época.
Pero, al fin, vendrían las lluvias. Volvería el verdor de los árboles, esos que definían los caminos, los que posaban como grandes vigilantes de las entradas a las montañas. Sus ramas, al rozarse entre sí, producían un silbido, como si practicaran para un gran concierto. Sus movimientos no eran voluntarios; eran el fruto de la brisa, esa que anunciaba la buena nueva para las cosechas, para las praderas, los ríos, los animales y más.
Las aves no eran ajenas a los sucesos. Volaban de rama en rama, de árbol en árbol, como si quisieran mostrar su alegría. Era un despertar colectivo: lluvia, árboles, pastos y animales.
Mirar aquello era un deleite. Ver cómo, en raudos vuelos, los petigrís desafiaban los vientos; cómo las ciguas competían en coros de cantos sin cesar, aunque sin orden; ver a los carpinteros que se apresuraban a perforar las palmas, porque allí harían sus protegidos nidos. Para que luego allí, solo verían los picos de los pichones, que recibirían, en los constantes viajes de sus padres, los alimentos que estos les traerían.
El potrillo daba saltos de un lado a otro, sin alejarse de su vigilante madre. No quería quedarse sin mostrar que su madre ahora producía más leche para su alimento, que los nuevos brotes de su yerba preferida comenzaban a crecer para el deleite de su joven paladar.
Allí, en la falda de la loma, había vida, manifestada en un concierto de cosas y de hechos que no se parecían, pero que se unían en la razón y la esperanza de un mejor ambiente. Allí, donde los dueños y señores de los prados y de sus habitantes apuraban sus botellas para la mejor jugada de dominó que los entretenía y ayudaba en sus tomas de decisiones.
En fin, era como una acuarela que a alguien se le había ocurrido pintar, solo que cada participante creía decidir en su área, lo que, en el fondo, no era totalmente cierto. Porque el becerro desconocía que, en una semana, estaría frente al matadero del lugar, ya que había sido vendido. En ese caso, Zacarías lo sacrificaría para alimentar a los vecinos, aunque, en verdad, lo haría para engordar más sus propios bolsillos.
Los pollos, al crecer, mañana serían testigos mudos de una mesa de boda arreglada entre los compadres. "Debemos unir a la familia para que no se pierda la unidad", parecían pensar y actuar. Que los novios dieran el "sí", eso era cosa de otro momento. En estos tiempos, debía ser porque era necesario garantizar la preservación de las costumbres.
No había dotes materiales como en los tiempos antiguos. Había compromisos, había planes, no necesariamente de los protagonistas, sino de sus progenitores, que al final eran los que tomaban las decisiones. "Ellos harán lo que les corresponde, pero nosotros somos los que sabemos lo que les conviene".
Acuarela al fin, que se perdía en los trazos de una pintura compleja. Porque, al final, era algo muy parecido a lo que a veces ocurre en la política: vienen buenos tiempos, pero solo para los que llevan el juego. Los testigos y peones harán lo que se les indique. "Ellos no saben de política, nosotros estamos para eso". De modo que, cuando vengan las lluvias, los que deciden pondrán los cántaros y repartirán según lo que crean conveniente para los demás. ¿Los demás? Sí, los demás son los muchos. Porque los pocos, aunque son los menos, se quedan con más.






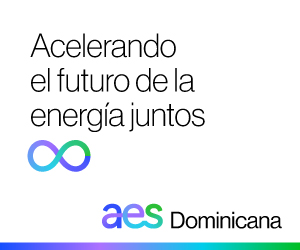
Muy lindo todo eso tan típico de nuestros campos y lomas y es expresado de forma tal que uno se imagina que está ahí o al menos, hace recordarlo, a los que hemos estado en esos ambientes. La narrativa da la sensación de que el escritor ha vivido todo eso.