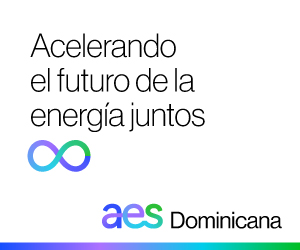Por Darío Cordero
A todos los dominicanos y dominicanas, a los estudiosos de nuestra historia, Y a quienes valoran el poder del lenguaje en la identidad de los pueblos:
Hace ya más de tres décadas, en 1992, escribí una carta al señor Reyes Guzmán, entonces editor de la sección de Espectáculos del periódico Hoy. En aquel momento se discutía un tema aparentemente anecdótico, pero cargado de implicaciones profundas: ¿debía mantenerse la palabra “quisqueyano” en nuestro Himno Nacional, o sustituirse por “dominicano”?
El debate se avivó a partir de la situación que vivió nuestro tenor y cantante lírico Henry Ely, quien tuvo problemas cuando en una actividad cantó el Himno Nacional “Dominicanos valientes”, lo que le acarreó problemas, y de opiniones que defendían lo “quisqueyano” más por romanticismo que por rigor histórico. Hoy, mirando en retrospectiva y actualizando mis reflexiones, reafirmo lo que entonces sostuve: el peso de la historia, del derecho y de la cultura es contundente. Somos dominicanos, no “quisqueyanos”.
Si la isla hubiera sido efectivamente llamada Quisqueya —lo cual nunca ha sido probado con fuentes de la época— entonces no solo nosotros, sino también los haitianos serían “quisqueyanos”. Este simple razonamiento muestra lo frágil del argumento.
Fundamentos históricos del término “dominicano”
El gentilicio dominicano antecede a la República y hunde sus raíces en los siglos coloniales. Algunos ejemplos documentados:
1621: una Real Cédula ya lo utiliza.
1738: un novenario religioso menciona “los favores y beneficios… que confiesan debidos a María los dominicanos”.
1763: Luis José Peguero lo emplea al elogiar a “los valientes dominicanos”.
1785: Sánchez Valverde lo diferencia de “españoles criollos” en su Idea del valor de la Isla Española.
1820: el gobernador Kindelán habla de “fieles dominicanos”.
1821: Núñez de Cáceres lo inscribe en la proclamación de la Independencia Efímera.
1838: el Juramento Trinitario nombra claramente al “pueblo dominicano”.
1844: la primera Constitución proclama: “Los dominicanos se constituyen en Nación libre, independiente y soberana…”
La continuidad es evidente. Mucho antes de 1844, el término ya circulaba como identidad propia, diferenciando a los habitantes de la parte española de la isla.
¿Y “Quisqueya”?
Aquí el panorama es distinto. Ningún cronista de Indias menciona ese vocablo. Ni Colón, ni Las Casas, ni Pané, ni Oviedo, ni Chanca. Ellos sí registraron Haití, Babeque, Bohío, pero no Quisqueya.
Los estudios lingüísticos refuerzan la sospecha: la palabra carece de estructura coherente con el taíno documentado.
No aparece en los diccionarios ni en los catecismos elaborados en lengua indígena.
La hipótesis más sólida es que fue una invención o deformación posterior, atribuida a Pedro Mártir de Anglería, cronista europeo que jamás pisó América. De su pluma surgieron no pocas idealizaciones, entre ellas la atribución de significados grandilocuentes a “Quisqueya”, como “Tierra Madre” o “Madre de las Tierras”.
En síntesis: “Quisqueya” carece de legitimidad histórica, aunque ganó fuerza simbólica en la literatura y la poesía.
Cultura, símbolo y poesía
No negamos la belleza de la palabra. Emilio Prud’Homme la introdujo en los versos de nuestro himno, y desde entonces “Quisqueya” ha calado en el imaginario afectivo. Pero su arraigo poético no equivale a legitimidad histórica.
Duarte jamás la utilizó.
Manuel del Cabral tampoco en su Libro “Compadre Mon”.
El Dr. Apolinar Tejera en su libro “El Quid de Quisqueya” retó a demostrar su origen real, y hasta hoy nadie ha podido hacerlo con pruebas sólidas.
La conclusión es clara: lo “quisqueyano” pertenece más al campo de lo lírico que al de la historia.
Identidad con fundamentos
Nuestra Constitución vigente reafirma sin ambigüedad:
Artículo 1: “El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.”
Artículo 11: “son dominicanos todos los nacidos en el territorio nacional”.
¿Tiene sentido que el Himno Nacional, símbolo máximo de identidad, use un término que contradice a la propia Carta Magna?
Tan pronto se proclamó la separación y proclamación de la República de Dominicana el 27 de febrero de 1844, se conformó la Junta Central Gubernativa, la que emitió 41 documentos y Decretos entre febrero y octubre de ese año, en ninguno de los cuales aparece el gentilicio “quisqueyanos”, sí el de “dominicanos”.
El Manifiesto o Acta de Separación, firmado el 16 de enero de 1844, por 157 distinguidos y destacados ciudadanos, al referirse a “los hijos de la parte Este de la isla” lo define como ¡DOMINICANOS! Y en su último párrafo indica:
“¡A la unión dominicanos! Ya que se nos presenta el momento oportuno de Neiba a Samaná, de Azua a Monte Cristi, las opiniones están de acuerdo y no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: SEPARACIÓN, ¡DIOS, PATRIA Y LIBERTAD!”.
Todo parece indicar que el gentilicio “quisqueyanos” (también se escribía “quizquella y quisquella”) tuvo sus inicios cuando se comenzó a cantar las letras de Prud’Homme, porque cualquier libro que toque temas históricos antes de ese tiempo no encuentra ese vocablo.
Para José Luis Sáez, en su libro Apuntes para la Historia de la Cultura Dominicana, posiblemente “Quisqueya” fuese el nombre que los taínos daban a Sudamérica, no precisamente a su isla.
Existe una palabra que puede confundirse con “Quisqueya”: es “Itzqueye”, relacionada con “Quetzalcóatl”, considerado el dios de la victoria entre los aztecas, a quien dedicaban quince días de fiestas, mientras que a la diosa “Itzqueye”, sólo cinco, sacrificándose cada vez un indio cautivo en las batallas.
Si hay alguien a quien creerle, es al mismo Cristóbal Colón, quien en ninguno de sus apuntes menciona siquiera el término “Quisqueya”, aunque sí se refiere a Babeque (Baveque, Bareque, así decía otras veces) o Bohío, como formando parte de la costa firme.
Ningún verso del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, cuenta con la palabra Quisqueya.
Nadie describe mejor la vida de nuestra patria que Don Manuel del Cabral en su obra Compadre Mon; y en todo ese manantial narrativo, no aparece la palabra Quisqueya.
Quien origina todo este embrollo es un historiador que, más que historiador, fue un fabulador muy imaginativo, creador de cosas fantásticas: Pedro Mártir de Anglería (1477-1526), consejero de Indias de la reina Isabel la Católica, quien nunca visitó América. Él inventó la palabra Quisqueya, endosándosela a los aborígenes y atribuyéndole significados como “Todo”, “Tierra Grande” y “Madre de las Tierras”, según Joaquín Priego en su obra Cultura Taína.
El Dr. Apolinar Tejera (1855-1922), en sus apuntes titulados Quid de Quisqueya (publicados por la revista Clío en 1947), retó a todos los escritores dominicanos a indicar de dónde tomaron el vocablo “Quisqueya”.
La Constitución actual, que data desde 1966, dice en su artículo 1: “El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado Libre e Independiente, con el nombre de República Dominicana”. Y en su Artículo 18 señala: “Son dominicanas y dominicanos: los hijos e hijas de madres o padres dominicanos”.
No cantan gentilicio
Ningún país canta en su himno un gentilicio distinto al que reconoce su Constitución. México canta a los “mexicanos”, Francia a los “franceses” y Estados Unidos a los “americanos”. La República Dominicana no puede ser la excepción: nuestro himno debe nombrarnos como lo que somos: dominicanos.
Basta mirar más allá de nuestras fronteras para entender la importancia de la coherencia entre el himno e identidad nacional. En México, su himno no habla de “aztecas” ni de “mayas”, sino de “mexicanos”. En Francia no se canta a “galos” ni a “francos”, sino a “franceses”. En Estados Unidos, el himno no invoca a “colonos” ni a “apaches”, sino a “americanos”. En todos estos casos, el himno refleja con precisión el nombre jurídico y político de la nación. ¿Por qué en República Dominicana habría de ser distinto? Si nuestra Constitución proclama que somos dominicanos, lo lógico es que nuestro Himno Nacional —símbolo máximo de unidad— reafirme esa misma verdad, sin ambigüedades ni romanticismos.
Desde el mismo nacimiento de nuestra Nación (1844), quedó establecido, histórica, legal y constitucionalmente, que somos dominicanos, por lo que el Himno Nacional entra en contradicción con la Constitución.
Y esto no es un asunto menor ni una simple cuestión semántica. El Himno Nacional, como símbolo supremo, debe expresar la identidad política que la Constitución establece. Mantener en sus versos un término sin respaldo legal ni histórico no solo genera incoherencia, sino que abre una fisura en la definición misma de la nacionalidad.
En un país cuya historia ha estado marcada por la defensa de la soberanía frente a amenazas externas, no podemos permitir que un símbolo patrio contradiga el marco jurídico que nos da existencia. La coherencia entre Constitución e Himno no es capricho: es un acto de afirmación soberana y de respeto a la verdad histórica.
Desde 1844, quedó claro: somos dominicanos. Así lo dice nuestra historia, nuestros documentos fundacionales y la Constitución vigente. Sin embargo, el Himno Nacional mantiene un término sin sustento: “quisqueyanos”.
El himno no es un detalle menor. Es símbolo supremo y debe reflejar lo que somos en derecho y en historia. Mantener un vocablo inventado es abrir una grieta en la definición de nuestra identidad. La coherencia entre Himno y Constitución no es capricho: es un deber de soberanía y respeto a la verdad histórica.
No se trata de borrar la poesía ni de negar el valor simbólico de una palabra que muchos han cantado con emoción. Se trata de algo más grande: de llamarnos como lo hicieron Duarte, Sánchez, Mella y los 157 firmantes del Acta de Separación.
Somos dominicanos. Así nos reconoce la historia, así nos proclama la Constitución y así debemos afirmarlo en nuestro Himno Nacional.
Que no haya duda, ni confusión, ni romanticismo que nos aparte de la verdad. Porque defender el nombre de nuestra identidad es también defender la soberanía por la que tantos dieron la vida.
“No somos quisqueyanos: somos dominicanos, y así debe cantarlo nuestra patria.”
No es solo un debate de palabras. El Himno debe reflejar lo que la Constitución proclama: que somos dominicanos. Mantener un término sin sustento histórico ni legal debilita nuestra soberanía y contradice el fundamento de nuestra nacionalidad.
Proponemos que se modifique la Constitución o que se apruebe una ley que permita a los dominicanos cantar el himno como decida, si como dominicanos o quisqueyanos.
¿Temor al cambio o fidelidad a la verdad?
Algunos temen que modificar el Himno suponga perder un símbolo querido. Pero no se trata de borrar lo poético ni desconocer la fuerza cultural de “Quisqueya”. Se trata de algo más profundo: nombrarnos con verdad histórica y coherencia jurídica.
¿Preferimos aferrarnos a una ficción sentimental, o tenemos la madurez de abrazar la identidad real que nos legaron los padres de la patria?
Conclusión
El gentilicio dominicano tiene una genealogía clara, documentada y legítima. El término “quisqueyano”, en cambio, carece de soporte histórico y solo sobrevive en el ámbito literario.
Nombrarnos dominicanos no es un capricho, sino un acto de justicia con nuestra historia. Es reconocer a quienes lucharon, escribieron y murieron por el nombre de nuestra Nación.
Hoy más que nunca, corresponde honrar esa verdad: somos dominicanos.
Con respeto y esperanza. B. Darío E. Cordero (1992 – Adaptado en 2025 como carta abierta).
*El autor es locutor, intelectual, comunicador
y maestro de ceremonia.