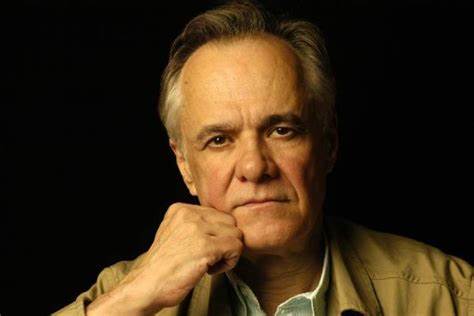Eloy Alberto Tejera
En la novela “La virgen de los sicarios”, del iconoclasta Fernando Vallejo, quien ha llevado la irreverencia a nivel de cátedra, el personaje principal se queja del radio y de lo que vino a provocar la masificación de éste. Razón tenía en el sentido de que éste vino a amplificar el ruido, a hacer que cada persona fuese un potencial bulloso.
Pero, así como el radio se ha constituido en un difusor molestoso, en el mismo sentido han aparecido amenazas citadinas que tienen a mucha gente a tirar el grito al cielo. Si usted quiere convertirse en un infeliz mortal nada más tiene que tocarle la suerte de que cerca de su casa se instale un colmadón o un templo religioso.
El primero le inundará día y noche de una música terrible y facinerosos parloteadores, el segundo de un predicamento atroz que más que pensar en el cielo y en paraísos soñados, le hará evocar un caminillo largo de zarzas y espinas.
La idea de la modernidad es quebrar los espacios de silencio, y acomodarse perpetuamente en la barahúnda que produce el ruido. La época en que el templo era referente de silencio es historia patria, agua pasada. Pertenecía a la Iglesia Católica el ambiente, donde uno iba a la iglesia y las notas de un piano bañaban todo el espacio, y hacía mirar hacia hermosas pinturas que evocaban la crucifixión de Cristo y su ascenso a los cielos.
Sin embargo, el protestantismo moderno acabó con esto. Ve uno como los predicadores irrumpen en los espacios públicos, metros, aceras, callejones, y con altavoces en mano, y con voces estruendosas, empiezan sus predicamentos. Desde ese instante se acabó el silencio, el Armagedón del ruido se hace el rey de esos instantes.
Más que predicar hay pastores que parecen estar poseídos. Más que evocar a un calmado San Francisco de Asís, uno tiene que recordar y pensar en el personaje de El Exorcista. El ímpetu con que se defiende el credo revela la mentira que hay en el fondo. Poseer la verdad calma el espíritu.
El ruido es la expresión del fanático o del salvaje. No hay que ser un especialista para detectar que vivimos en una de las ciudades más ruidosas de Latinoamérica. En días recientes le recordé a un agente del metro que eso estaba prohibido, y para mi sorpresa me informó que habían hecho un acuerdo con los pastores, y que ahora se les permitía predicar, pero con la condición de que lo hicieran “en silencio”. Se percibe una maldad y un regodearse en ésta cuando observamos cómo disfrutan el que todo el mundo esté obligado a escucharlos, el que usted no tenga la posibilidad de hacer un viaje tranquilo, leyendo y en silencio. Hasta eso se le niega al ciudadano.
Añoro cuando el silencio pertenecía al monje. Yo aborrezco cuando del ruido se apropiaron los protestantes. Olvidan esto que lo que deslumbra es el relámpago y no el trueno, y que Jesucristo amaba el silencio, y que predicaba en calma.
El nivel de desarrollo de una nación se debe medir no por los Mercedes Benz que se desplazan por sus avenidas, ni los edificios que se levantan y que casi topan los azules cielos, sino por el silencio y el orden que predominan en ellas. Pero el nivel de decibeles nos avisa que no andamos en taparrabos de casualidad, y el aspecto de urbanidad mostrada solo se evidencia en el traje, la corbata y el IPhone moderno.
El infierno no es el fuego, sino el ruido, y ahora con la pantalla del celular incluida, pues éste se puede constituir en cualquier lugar y momento en una fuente perpetua de creación de ruidos.
No se trata de crear una diatriba contra el que predica, sino de elevar una plegaria por el silencio. Las ovejas se guían y pastorean en silencio. Sé que pedir eso es mucho: quien predica más que nos salvemos, quiere que participemos de su credo, o que sintamos su angustia.
Si partimos de que el silencio rejuvenece a los individuos y pueblos (según César Pavese) debemos concluir que los dominicanos somos un pueblo que envejece irremediablemente.